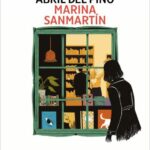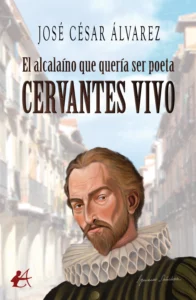El territorio donde la maternidad enfrenta la muerte
John Connolly regresa con «La tierra de las cosas perdidas», publicado por Tusquets, y lo hace desde un lugar que conoce bien: ese espacio limítrofe entre la realidad y la fantasía donde los seres humanos se enfrentan a las pérdidas más irreparables. No estamos ante una secuela al uso, aunque la novela retome el universo de «El libro de las cosas perdidas», aquella obra de 2006 en la que un niño llamado David atravesaba un mundo oscuro y feérico para lidiar con la muerte de su madre en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora Connolly cambia de perspectiva y nos sitúa al lado de Ceres, una joven madre que vela junto a la cama de hospital donde su hija Phoebe, de ocho años, permanece en coma tras un accidente de coche.
La trama se construye desde el dolor más elemental, el que no necesita explicaciones porque cualquiera que haya amado puede reconocerlo. Ceres lee a Phoebe todo lo que puede, le cuenta historias, le habla, en un intento desesperado por mantener vivo el hilo que las une, por no aceptar que la pérdida puede ser definitiva. Y es en ese momento de fragilidad extrema cuando aparece un libro, precisamente «El libro de las cosas perdidas», que Ceres empieza a leer y que se convierte en algo más que un objeto: en un puente, en una compañía, en un espejo donde reconoce su propio duelo. Porque si algo hace Connolly con maestría es entender que la literatura no es solo entretenimiento sino una forma de enfrentar aquello que la vida nos arroja sin piedad.
La novela cobra una dimensión extraña, casi metafísica, cuando Ceres es atraída por una casa antigua situada en los terrenos del hospital, una propiedad vinculada al misterioso autor de aquel libro, alguien que desapareció sin dejar rastro. Esa casa actúa como umbral hacia otra realidad, un lugar poblado por las criaturas del folclore que su padre le contaba de niña, brujas y dríades, gigantes y mandrágoras, seres que habitan una tierra coloreada por los recuerdos y las fantasías infantiles. Connolly no recurre aquí a la fantasía como escapismo sino como herramienta de comprensión, como si solo a través de lo irreal pudiéramos enfrentarnos a lo más real de todo: la posibilidad de perder a quien más amamos.
Lo notable de «La tierra de las cosas perdidas» es que el autor irlandés introduce un sobreencuadre narrativo que multiplica las capas de lectura. Ceres lee la historia de David, un niño que también perdió a su madre, y ese acto de lectura la transforma, le ofrece claves para sobrevivir a su propio trance. Hay algo profundamente conmovedor en esa idea de que las historias ajenas puedan convertirse en balsas de salvación, de que un personaje de ficción pueda enseñarnos a lidiar con el dolor de maneras que la vida misma no siempre consigue. Y Connolly lo hace sin sentimentalismos, sin recurrir a los lugares comunes de la literatura sobre el duelo, porque sabe que el dolor verdadero no necesita adornos.
La novela se inscribe en una tradición literaria que Connolly ha cultivado a lo largo de su carrera, esa en la que lo sobrenatural no es un mero recurso estético sino un modo de explorar las zonas más oscuras de la experiencia humana. En «Los mensajeros de la oscuridad» abordaba la maternidad acusada, la fragilidad de una mujer señalada por la sociedad, y en «Las Furias» exploraba la decadencia y los estragos de la pérdida desde una perspectiva igualmente sobrenatural. Ahora, con «La tierra de las cosas perdidas», el escritor profundiza en el amor incondicional entre madre e hija, en esa voluntad desesperada de no soltar lo que se nos escapa, de seguir hablando aunque nadie responda.
Lo que distingue a Connolly de muchos otros autores que trabajan con lo fantástico es su capacidad para hacer que el lector entienda que las criaturas que pueblan sus mundos no son alegorías vacías sino representaciones de emociones y conflictos reales. Esas brujas y dríades que aparecen en la tierra a la que Ceres accede no son decorado sino manifestaciones de sus miedos, de sus recuerdos, de todo aquello que la infancia dejó grabado y que emerge cuando el presente se vuelve insoportable. Hay en esta novela una reivindicación de la fantasía como territorio de verdad, como espacio donde podemos decir cosas que de otro modo quedarían mudas.
«La tierra de las cosas perdidas» se lee como un viaje iniciático, como esas historias antiguas en las que el héroe debe atravesar el inframundo para recuperar lo perdido. Pero aquí la heroína es una madre exhausta, vulnerable, sin armas más allá de su amor y su obstinación, y eso la hace infinitamente más cercana que cualquier guerrero épico. Connolly construye un personaje con el que es fácil identificarse porque no la idealiza, porque la muestra en toda su humanidad, con sus debilidades y sus momentos de desesperación, con esa fe que se tambalea pero que intenta mantenerse en pie.
Los amantes de la lectura y los seguidores de John Connolly no se sentirán decepcionados con esta extraordinaria novela, como bien señalan desde su editorial. Hay en ella una honestidad emocional que desarma, una voluntad de mirar de frente al abismo sin ofrecer consuelos fáciles pero sin renunciar tampoco a la posibilidad de la redención. Porque si algo nos enseña esta historia es que la literatura puede ser un refugio, que las historias que leemos y las que imaginamos tienen el poder de sostenernos cuando todo lo demás falla. Y eso, en tiempos como estos, no es poca cosa.