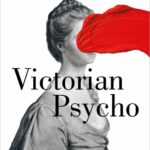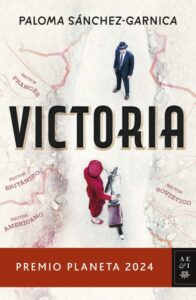Animales difíciles en un mundo más difícil que nosotros
Desde el comienzo, Animales difíciles plantea una paradoja que recorre todo el libro como una corriente subterránea: para hablar de lo humano, Rosa Montero elige a una androide que sabe, con una conciencia dolorosa, que su tiempo está contado. Bruna Husky, en el Madrid de 2111, ya no es la poderosa tecnohumana de combate de las primeras novelas, sino una réplica degradada, un cuerpo de cálculo que ha perdido la fuerza pero conserva, quizá agudizada, la lucidez. Esa fragilidad nueva, que la protagonista vive como humillación y desafío, es la lente a través de la cual la saga se despide de sí misma: el cierre de una historia que empezó preguntándose qué nos define como humanos y termina haciéndolo en un mundo que parece haber renunciado a responder.
La novela arranca con un atentado contra Eternal, una gran corporación tecnológica que trabaja en la frontera de la superinteligencia artificial, y con un encargo que parece rutinario para una detective privada: averiguar quién está detrás de esa violencia quirúrgica en un contexto donde los populismos han caldeado un ambiente prebélico y las instituciones se muestran menos sólidas de lo que proclaman. Bruna y el inspector Lizard, su viejo aliado de la Brigada Judicial, se sumergen en una investigación que se complica con cada paso: desaparecidos que nadie reclama, muertos que se borran de los registros, conspiraciones informativas que manipulan la percepción misma de la realidad. Lo policial funciona como esqueleto visible del relato, con escenas de acción, persecuciones, pistas falsas; pero bajo esa superficie late otra novela, menos estruendosa, sobre el miedo a perder el control de aquello que hemos creado.
La superinteligencia que Montero coloca en el centro del conflicto no es sólo un artefacto de ciencia ficción: es, sobre todo, un espejo incómodo de la época. El libro insiste en la inconsciencia con la que la especie humana empuja el desarrollo de poderes tecnológicos que no comprende del todo, sin detenerse a pensar qué significa entregar decisiones fundamentales —económicas, bélicas, incluso afectivas— a sistemas que nos superan. La distopía de Animales difíciles no reside tanto en el paisaje futurista —ese Madrid contaminado, desigual, asediado por datos y pantallas— como en la naturalidad con la que sus habitantes aceptan vivir en una sociedad donde la información se maneja como arma y la empatía se convierte en un lujo. En esa atmósfera, la palabra “animal” del título ya no se refiere sólo a los androides, replicantes o criaturas híbridas que pueblan la trama: nos señala, con cierta ironía triste, a nosotros mismos.
Bruna Husky, que fue construida desde el principio como un cuerpo diseñado para matar y un corazón obligado a aprender la ternura a golpes, llega aquí al extremo de su arco. Su furia, esta vez, se vuelve tanto hacia fuera como hacia dentro: contra un mundo que la utiliza y la desprecia, pero también contra la propia tentación de rendirse, de dejar de luchar cuando todo parece perdido. Lo que la salva, si es que cabe hablar de salvación, no es la vieja épica de los héroes solitarios, sino una red de afectos hecha de retales: amistades improbables, lealtades que han sobrevivido a traiciones, pequeños gestos de cuidado que se mantienen en pie cuando los grandes discursos se derrumban. La novela acierta al mostrar que, en un universo de inteligencias artificiales desbocadas y algoritmos invisibles, lo que sigue importando son esos vínculos frágiles y tercos que la tecnología no sabe cuantificar.
Se ha dicho que Animales difíciles es, a la vez, un thriller y una meditación filosófica, y tal vez ahí resida su mérito principal. La trama se mueve con eficacia, sin renunciar a la legibilidad ni al entretenimiento, pero cada giro viene acompañado de una pregunta que no admite respuesta simple: qué hacemos con el poder que no entendemos, qué valor le damos a un cuerpo cuando deja de ser útil, qué significa seguir siendo humano cuando la frontera entre máquina y persona se ha vuelto porosa. En ese territorio híbrido, el cierre de la saga de Bruna Husky no sólo dialoga con la tradición de la ciencia ficción política, sino también con la propia trayectoria de su autora, que lleva décadas interrogando el desasosiego contemporáneo con una mezcla de ternura y lucidez. Que este último caso de Bruna nos deje pensando más en nosotros que en los robots es, quizá, la prueba de que la serie se despide cumpliendo su promesa: usar el futuro para hablarnos, con una claridad incómoda, del presente que estamos construyendo