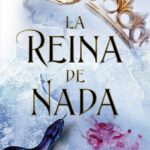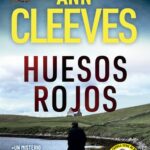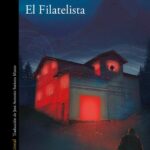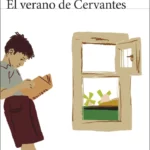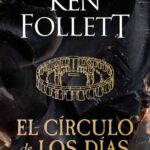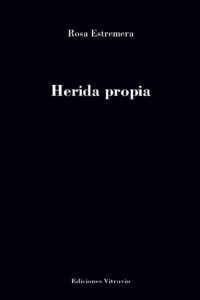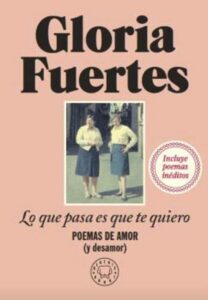El tiempo suspendido en una ciudad que no es nueva
No sé por qué, pero cuando uno abre «Nuevo en la ciudad nueva» de Juan Antonio González Iglesias —y digo «uno» aunque en realidad me refiero a mí mismo, pero hay algo en la lectura de poesía que nos universaliza momentáneamente, que nos convierte en ese lector genérico que todos llevamos dentro y que acaso sea el único capaz de entender verdaderamente un poema—, cuando uno abre este libro, digo, tiene la sensación de estar ante una de esas obras que nos reconcilian con la idea, cada vez más extravagante en nuestros días, de que la literatura puede ser al mismo tiempo antigua y moderna sin que ello constituya una contradicción.
González Iglesias ha construido veinte poemas de veinticinco endecasílabos cada uno, una arquitectura tan deliberada que no puedo evitar pensar en esos escritores (y Borges sería uno de ellos, aunque también Calvino o el propio Perec) que encuentran en la restricción formal no una limitación sino una liberación, como si el corsé métrico fuera precisamente lo que permite al pensamiento volar más alto, o al menos volar de manera más elegante, más controlada, sin esos aspavientos que tanto desagradan en cierta poesía contemporánea que confunde la sinceridad con la chabacanería.
El poeta ha vivido tres estancias en Nápoles —esa Neápolis que los griegos llamaron «ciudad nueva» y que ya no es nueva para nadie excepto, quizá, para quien la descubre por primera vez con la mirada del forastero, que es al fin y al cabo la única mirada verdaderamente poética—, y uno tiene la impresión de que esas estancias no fueron tanto un exilio voluntario como una forma de temporal suspensión del tiempo propio para sumergirse en el tiempo de la ciudad, en esa duración napolitana que debe de ser muy distinta a la duración salmantina o a cualquier otra duración universitaria española.
Lo que más me llama la atención del libro —y uso esta expresión coloquial a sabiendas de que en una reseña literaria debería emplear giros más solemnes, pero hay algo en la poesía de González Iglesias que invita a cierta familiaridad, a cierta confianza, como si el poeta no quisiera intimidarnos con su erudición sino más bien hacernos cómplices de su descubrimiento— es cómo consigue que «lo sublime y lo cotidiano» convivan sin estridencias, sin esos efectos de contraste que tanto gustan a los poetas menores y que solo producen una sensación de artificiosidad.
Cuando el autor habla de «flechazos digitales» junto a referencias virgilianas, no está haciendo un ejercicio postmoderno de yuxtaposición irónica, sino algo mucho más sutil y arriesgado: está sugiriendo que el amor en el siglo XXI puede seguir siendo tan misterioso y devastador como el amor cantado por los clásicos, solo que ahora se manifiesta a través de medios que Virgilio no habría podido imaginar pero que tal vez, de haberlos conocido, habría empleado con la misma naturalidad.
Y es que González Iglesias parece haber entendido algo que se nos escapa a muchos: que la tradición no es un museo sino un territorio vivo, un espacio en el que podemos movernos con libertad siempre que respetemos ciertas reglas básicas de cortesía literaria, como si fuéramos invitados a una casa muy antigua donde conviene no gritar pero donde podemos hablar de cualquier cosa, incluso de gimnasios o de aplicaciones móviles, porque al fin y al cabo lo que importa no es el tema sino la manera de abordarlo, la elegancia del tratamiento, la capacidad de encontrar «lo maravilloso en lo cotidiano» sin forzar la maquinaria del asombro.
No sé si este libro cambiará el curso de la poesía española contemporánea —probablemente no lo haga, porque los libros verdaderamente importantes suelen pasar desapercibidos durante décadas antes de ser reconocidos como tales—, pero tengo la certeza de que quienes lo lean con la atención que merece saldrán de él con la sensación de haber visitado una ciudad que, paradójicamente, es al mismo tiempo muy nueva y muy antigua, como si González Iglesias hubiera conseguido la proeza de construir con palabras esa Nápoles imposible que existe únicamente en la intersección entre la memoria clásica y la experiencia presente.
Juan Antonio González Iglesias
Hay escritores que nacen sabiendo que su destino está escrito en latín, y Juan Antonio González Iglesias (Salamanca, 1964) pertenece a esa estirpe de autores que han convertido la erudición clásica no en un obstáculo sino en una llave maestra para descifrar el presente. Cuando camina por las aulas de la Universidad de Salamanca, donde ejerce como catedrático de Filología Latina, lleva en el bolsillo la misma sensibilidad que despliega en sus versos: la capacidad de encontrar en Virgilio una respuesta a los «flechazos digitales» del siglo XXI. Es un poeta que ha conseguido algo aparentemente imposible: hacer que la tradición clásica dialogue con Instagram sin que ninguna de las dos pierda su dignidad.
Su más reciente obra, «Nuevo en la ciudad nueva» (2024), surge de tres estancias becadas en Nápoles, esa Neápolis que los griegos bautizaron como «ciudad nueva» y que González Iglesias ha convertido en territorio poético personal. Veinte poemas de veinticinco endecasílabos cada uno: la precisión arquitectónica de quien entiende que la libertad poética nace de la restricción formal, no de su ausencia. Los reconocimientos llegaron como quien no quiere la cosa: Premio Generación del 27, Loewe, Melilla, Gil de Biedma y Les Découvreurs. Pero más revelador que los galardones es el hecho de que sus libros crucen fronteras: traducciones al francés, inglés y alemán confirman que su poesía posee esa universalidad que solo alcanzan los autores que saben hablar desde lo más particular hacia lo más humano.
González Iglesias ha desarrollado una poética singular: la capacidad de encontrar «lo maravilloso en lo cotidiano» sin forzar el hallazgo. En sus versos, un gimnasio napolitano puede coexistir con Parténope, la sirena fundadora de la ciudad, porque para él la poesía no es un museo sino un territorio vivo donde «lo sublime y lo cotidiano» se abrazan con naturalidad. «La poesía es una delicada obstinación», ha declarado, y en esa frase se condensa toda su estética: la terquedad elegante de quien se niega a separar el mundo clásico del contemporáneo, la persistencia de quien cree que los endecasílabos siguen siendo la mejor manera de contar lo que nos pasa.
En una época en que muchos poetas parecen avergonzados de la tradición o, por el contrario, refugiados en ella como en un búnker, González Iglesias representa una tercera vía: la del poeta que ha convertido su erudición en un puente hacia el futuro. Sus lectores salen de sus libros con la sensación de haber visitado esa ciudad imposible donde Virgilio podría escribir sobre aplicaciones móviles y donde un «flechazo digital» puede ser tan devastador como cualquier amor cantado por los clásicos. Juan Antonio González Iglesias no es solo un poeta excepcional; es la demostración viviente de que la alta cultura y la sensibilidad contemporánea no están reñidas, sino que pueden generar una síntesis luminosa capaz de iluminar tanto el pasado como el presente.