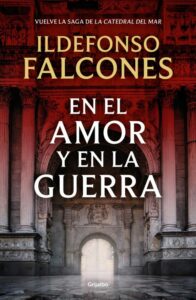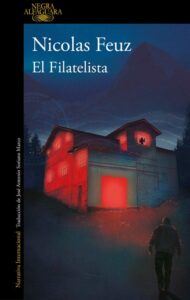Las casas que siguen hablando después de la guerra
Hay novelas que no aceptan el pacto del silencio que durante décadas se impuso sobre la Guerra Civil. La península de las casas vacías, de David Uclés, entra en esa zona minada con la obstinación de quien sabe que la memoria no es un álbum familiar, sino un territorio en disputa. Una familia desbordada por su propia genealogía, un país reinventado bajo el nombre de Iberia y un puñado de escenarios reales —Guernica, Badajoz, la Desbandá, los frentes del 36 al 39— se entrelazan en un relato de casi setecientas páginas que aspira a algo poco frecuente: contar la guerra entera y, al mismo tiempo, desarmar la falsa comodidad de los relatos cerrados.
El punto de partida es, en apariencia, sencillo: una familia de olivareros que podría ser la de cualquier pueblo de Jaén, desplegada en más de cuarenta miembros que ocupan distintos puntos de la península mientras la guerra desgarra el mapa. Lo que podría haber sido una saga realista al uso se convierte, sin embargo, en otra cosa: un espacio narrativo donde la lógica de los vivos convive con la de las visiones, las exageraciones populares, la hipérbole de la imaginación campesina y la irrupción de lo fantástico como forma de resistencia. Uclés deconstruye la historia oficial y la recompone en clave de realismo mágico, con ecos declarados de García Márquez, pero también de ese humor absurdo y desesperado que remite a José Luis Cuerda, para levantar una especie de Macondo ibérico sometido al fuego cruzado.
Resulta significativo que el autor haya dedicado más de una década a levantar este artefacto, entre lecturas, viajes y un trabajo de documentación que, lejos de convertir el libro en una crónica ilustrada, sostiene desde abajo la libertad fabuladora del texto. El equilibrio entre dato y delirio funciona mejor cuanto más se aleja de la tentación de la tesis: el lector asiste a bombardeos, huidas masivas, matanzas en plazas y caminos, pero siempre a través de la mirada concreta de los personajes, nunca desde el parte oficial ni el manual académico. Esa elección le otorga a la novela una dimensión doble: por un lado, el fresco histórico de largo alcance; por otro, el temblor íntimo de quienes no entienden del todo qué ocurre, pero sienten en el cuerpo la fractura del país.
Hay momentos en que el dispositivo narrativo se vuelve abiertamente mítico: un volcán que brota de la península y escupe sangre en lugar de lava para simbolizar el agotamiento de una tierra incapaz de absorber más violencia; casas que, vacías de sus habitantes, conservan en las paredes el rumor de discusiones antiguas; fronteras que se descosen como costuras mal dadas por donde huyen los derrotados. Frente a la tradición de la novela de guerra centrada en los uniformes, Uclés desplaza el foco hacia los cuerpos civiles, las genealogías truncadas, los desplazamientos forzosos y la lenta deshumanización de pueblos enteros. La imaginación no dulcifica el horror; al contrario, lo vuelve más visible, más incómodo, al despojarlo de cualquier coartada épica.
Que el libro se haya ido consolidando como fenómeno de ventas y objeto de culto crítico —Premio Espartaco a la mejor novela histórica, premios de la crítica, menciones reiteradas como “novela del año”— no se explica sólo por su ambición temática. Hay en La península de las casas vacías una confianza poco frecuente en la capacidad del lector para habitar un texto largo, exuberante, sin concesiones a la impaciencia contemporánea. La prosa, trabajada desde un registro oral que no renuncia a la densidad poética cuando es necesaria, busca un tono que sea a la vez cercano y fundacional: una voz que parece venir del fondo de una cocina, de una sobremesa interminable, pero que se atreve a levantar una mitología de país a partir de esas historias. Lo que queda, al cerrar el libro, es la impresión de haber recorrido una península que sigue llena de casas vacías, sí, pero también de voces que se niegan a aceptar que la única salida digna para la memoria sea el olvido.