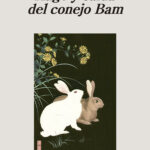Las flores que no debimos comer
Hay novelas que, desde la primera página, no se conforman con contar una historia de amor desafortunado; apuntan directamente al subsuelo de lo que una sociedad entiende por amor, a ese sedimento de mandatos familiares, ficciones culturales y renuncias íntimas que sostenemos sin cuestionar. Comerás flores, debut narrativo de la gallega Lucía Solla Sobral publicado por Libros del Asteroide el 1 de septiembre de 2025, pertenece a esa familia de libros que parecen una historia de pareja, pero en realidad son la crónica de una educación sentimental dañada que por fin es sometida a examen.
La trama es, en apariencia, sencilla: Marina, joven recién graduada que acaba de perder a su padre, conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que irrumpe en su vida con un despliegue de atenciones, planes y promesas de sofisticación adulta. En pocas semanas, ese vendaval afectivo reorganiza su mundo: abandona el piso compartido con su amiga Diana, deja atrás conciertos, noches de fiesta y un modo de estar en la vida aún poroso y experimental para instalarse en el apartamento cómodo y pulcro de él, en una rutina de restaurantes, gestos de protección y una integración rápida en la familia de la protagonista. Nada, en esa primera fase, desentonaría en el relato clásico de la joven deslumbrada por un hombre “más hecho”, salvo por un detalle: lo que la novela va mostrando, con una paciencia casi clínica, es cómo en ese deslumbramiento se va apagando algo esencial, cómo Marina empieza a olvidar aquello que la definía.
Solla Sobral sostiene la narración sobre un eje que no es solo argumental, sino ideológico: el legado de una frase paterna que cae sobre su protagonista como una maldición bienintencionada. “El amor es lo más importante que hay en la vida”, le dice el padre poco antes de morir, y la novela entera funciona como glosa amarga de esa consigna tomada al pie de la letra, sin matices, sin preguntas. Marina, educada también por las ficciones románticas de la literatura y el cine, ha aprendido que amar es, sobre todo, sacrificarse, adaptarse, renunciar; el libro se encarga de desmontar esos supuestos, no mediante discursos explícitos, sino a través del deterioro cotidiano de una relación asimétrica en poder, edad y experiencia.
Resulta significativo que la autora sitúe el centro del conflicto en el maltrato psicológico, y no en la violencia más visible que tanto tranquiliza al lector, porque le permite trazar una línea clara entre víctimas y verdugos. Aquí lo que se despliega son las sutilidades del amor que manipula: la erosión progresiva de la autoestima, la ocupación de todos los espacios vitales, la reescritura de la memoria afectiva hasta convencer a la protagonista de que su vida anterior era una adolescencia prolongada que debía ser corregida. El cambio de piso, la reconfiguración de vínculos, el glamour de la “vida adulta” que Jaime le ofrece tienen siempre un reverso de control, de reclusión suave, que el texto captura con una prosa aparentemente transparente, sin estridencias, como si la propia escritura imitara la forma en que la violencia psicológica se cuela en la cotidianeidad.
La novela dialoga explícitamente con una genealogía literaria en la que las pasiones tormentosas y las parejas envenenadas han sido presentadas, durante décadas, como destinos inevitables o como pruebas extremas de amor: de Emily Brontë y Daphne du Maurier a Margaret Mitchell o Gillian Flynn, pasando por narrativas más recientes de thriller sentimental y erotismo mainstream. Esa constelación no aparece como mero guiño erudito, sino como recordatorio de que el imaginario colectivo ha glorificado demasiadas veces el sacrificio y el sufrimiento, confundiendo la intensidad con la entrega ciega. Comerás flores se coloca frente a esa tradición, no desde el panfleto ni la superioridad retrospectiva, sino desde la experiencia concreta de una joven que ha crecido dentro de esas historias y que tarda en reconocer que lo que vive no es una relación romántica exigente, sino un maltrato que no deja moratones.
Como suele ocurrir en las buenas novelas de aprendizaje torcido, la figura de la amiga, Diana, adquiere un peso que desborda el papel de simple secundaria. La amistad funciona aquí como contrapeso y refugio: no solo como red de apoyo cuando la relación se resquebraja, sino como recordatorio de quién fue Marina antes de Jaime, de la vida posible que quedó en suspenso. La autora evita convertir a Diana en la voz de la corrección política o la conciencia feminista sin fisuras; la inserta más bien en un tejido de lealtades y tensiones que resulta reconocible para cualquiera que haya visto cómo una amiga se adentra en una relación que la va borrando.
El logro principal de Solla Sobral está en el uso del punto de vista: la novela se mantiene pegada a la experiencia de Marina hasta volverse incómoda, incluso para una lectora que sabe leer los signos de alarma que la protagonista se empeña en relativizar. Esa elección implica asumir un riesgo: que durante buena parte del relato el lector perciba más que la propia narradora lo que está ocurriendo, y sienta la tentación de impacientarse ante su ceguera. Es precisamente en esa brecha donde el libro se vuelve más eficaz, porque reproduce la disonancia que muchas personas han relatado tras salir de relaciones de abuso: “Lo veía todo, pero me convencía de que exageraba”.
No es un texto estridente; su fuerza procede de un tono contenido que se permite, de vez en cuando, una imagen certera, una frase que ilumina de golpe el andamiaje de la relación. La metáfora del comer flores, con su belleza venenosa, su aparente delicadeza que encierra la posibilidad del daño, recorre la novela como una clave alegórica que no necesita ser subrayada. El estilo apuesta por la claridad y la legibilidad —no hay alardes formales ni rupturas estructurales que distraigan—, pero esa aparente sencillez está al servicio de una exploración compleja de la culpa, la vergüenza y la dificultad de nombrar lo que ocurre cuando el agresor se presenta como el gran amor que “lo hace todo por ti”.
Que el libro haya suscitado, desde su salida, mensajes de lectores que se reconocen en la historia no es un dato menor, sino un indicador de la precisión con que se ha captado un patrón relacional demasiado habitual. La propia autora ha subrayado en entrevistas que el problema no es el amor romántico en sí, sino su elevación a meta vital única, hasta el punto de aceptar lo inaceptable con tal de no perderlo. En ese sentido, Comerás flores se inserta en una conversación contemporánea sobre el consentimiento, los vínculos desiguales y la pedagogía sentimental que atraviesa hoy tanto la literatura como el debate público, y lo hace desde la narrativa, no desde el ensayo, sin renunciar por ello a una evidente voluntad de desmontaje crítico.
Debut de una autora que ya había trabajado la mediación cultural en clubes de lectura y residencias literarias, la novela deja ver una conciencia clara de la tradición en la que se inscribe y del público al que se dirige. No busca el shock ni la espectacularización del daño, sino la lenta toma de conciencia; no pretende ofrecer una heroína ejemplar, sino una joven que se equivoca, consiente, se adapta y, solo después, empieza a preguntarse en qué momento dejó de ser ella. Quizá ahí, en esa zona incómoda donde el lector no puede colocarse del todo a salvo, reside la potencia de un libro que, más que contar una historia de maltrato psicológico, la hace reconocible en los pliegues de una intimidad demasiado parecida a la de muchos.