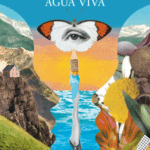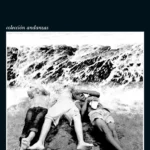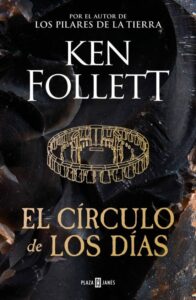La máquina del mal: cuando Joyce Carol Oates descifra lo indescifrable
El señor Fox llega como una promesa cumplida y una amenaza revelada. Joyce Carol Oates regresa después del éxito demoledor de Carnicero para instalarse definitivamente en el territorio del mal puro, esa geografía resbaladiza donde los lectores van a buscar respuestas y encuentran solo preguntas más afiladas. Francis Fox desembarca en la Academia Langhorne como esos personajes que parecen salidos de una pesadilla de Henry James: encantador, culto, misterioso, con esa capacidad diabólica de seducir que tienen los depredadores más refinados. Oates construye su nueva criatura literaria en la tradición de Tom Ripley y Humbert Humbert, pero Fox es algo distinto, más siniestro quizás porque su malevolencia se camufla tras la respetabilidad académica. La Academia Langhorne funciona como uno de esos espacios cerrados que tanto gustan a la escritora estadounidense: un microcosmos aparentemente perfecto donde las apariencias se sostienen hasta que alguien encuentra un coche medio sumergido en un estanque y pedazos de carne humana esparcidos por el bosque como migajas de pan de un cuento de hadas perverso. Es ahí donde Oates despliega toda su maestría para construir el suspense: no importa tanto el qué como el cómo, no interesa tanto la identidad del asesino como los mecanismos psicológicos que permiten que el mal se camuflé entre nosotros. Lo inquietante de Fox no radica en su capacidad para matar sino en su habilidad para hacerse querer, para infiltrarse en una comunidad que se cree protegida por sus privilegios y sus muros. Oates entiende que el verdadero terror no viene de los monstruos obvios sino de aquellos que consiguen hacernos cómplices de su horror. Francis Fox seduce a estudiantes, colegas, padres, madres, toda una institución que se rinde a su encanto mientras las evidencias de su verdadera naturaleza se acumulan en silencio. La escritora norteamericana utiliza el marco de la dark academia para explorar esas zonas oscuras de la psique humana que son su especialidad. No se conforma con crear un simple thriller sobre un asesino infiltrado en un internado elitista: construye una reflexión sobre la complicidad, sobre cómo las instituciones se protegen a sí mismas antes que a sus víctimas, sobre la facilidad con que una comunidad puede cerrar los ojos ante lo evidente si eso preserva su tranquilidad. El lenguaje de Oates en El señor Fox mantiene esa intensidad intimista y arrolladora que caracteriza su mejor prosa. Sus frases funcionan como bisturíes que van cortando capas de realidad hasta llegar al hueso, hasta ese punto donde las certezas se desmoronan y solo queda la verdad desnuda y terrible. La autora no busca consolarnos con explicaciones tranquilizadoras sobre la naturaleza del mal: nos obliga a contemplarlo de frente, a reconocer nuestra propia capacidad de fascinación ante lo siniestro. Francis Fox hechiza y manipula hasta que tropieza con alguien inmune a sus estrategias de seducción. Es en ese momento donde la novela alcanza su verdadera dimensión: cuando el depredador se convierte en presa, cuando el manipulador descubre que no todo el mundo está dispuesto a ser manipulado. Oates transforma esa confrontación final en una reflexión profunda sobre la justicia, la venganza y las respuestas morales que exige la presencia del mal absoluto. El señor Fox se instala en el centro de esa tradición literaria que incluye El talentoso Mr. Ripley y Lolita, pero aporta algo nuevo: la perspectiva de una escritora que ha pasado décadas explorando la violencia en todas sus formas y que entiende como pocos que el verdadero horror no está en los actos sino en la normalidad que los posibilita. Con esta novela, Joyce Carol Oates confirma una vez más por qué sigue siendo una candidata perenne al Nobel y una de las voces imprescindibles de la literatura norteamericana contemporánea.