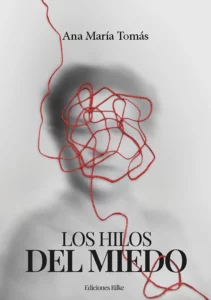Una voz entre el ruido
Vamos por partes, que es como se desarman los relojes y se entienden los libros. Este Carlos Jesús León Río, cubano-español de veintitrés años, violonchelista y poeta, nos llega con «Me lo dijeron unas voces» bajo el brazo de Editorial Poesía eres tú —ya el nombre de la editorial sugiere cierta vocación comercial que no viene al caso juzgar—, y lo hace con esa mezcla de arrogancia e inseguridad que caracteriza a quien tiene algo que decir pero aún no sabe bien cómo decirlo.
No se engañen: no estamos ante un genio precoz ni ante un farsante adolescente. León Río pertenece a esa estirpe intermedia, más honesta que la primera y más valiosa que la segunda: la de los poetas que escriben porque no les queda más remedio, porque algo se les mueve dentro y necesita salir, aunque sea a tropezones. Y vaya que lo hace a tropezones, pero con una música de fondo que delata formación clásica y, sobre todo, oído.
El poemario se estructura en cinco capítulos —»movimientos» los llamaría yo, dada la formación musical del autor— que van del amor cortés adolescente hasta la maduración sentimental. Un bildungsroman en verso libre, digamos, aunque León Río jamás renuncia del todo a la métrica tradicional. Ahí está su primer acierto: saber que la innovación no consiste en tirar por la borda todo lo anterior, sino en hacerlo propio sin que se note el esfuerzo.
En «El silencio dice más que mi amor», primer movimiento de esta sinfonía emocional, nos topamos con versos como «Eres tranquila, como un lago / que la lluvia teme mojar», donde el muchacho demuestra que ha leído a los clásicos pero no se avergüenza de parecerse a ellos. Hay ecos de Bécquer —era inevitable— y resonancias de esa tradición del amor imposible que va de los trovadores hasta los poetas del 27. El problema, si es que lo hay, es que a veces León Río se queda en la superficie de la tradición, como quien aprende los pasos de baile pero aún no ha encontrado su propio ritmo.
Donde el poeta gana enteros es en «Susurros en la soledad», segundo movimiento donde la soledad deja de ser pose romántica para convertirse en territorio de exploración. «Le hablo en mi ventana / al amable musgo deforme» no es solo un verso bonito: es la constatación de que la poesía nace del diálogo con lo que otros considerarían insignificante. Aquí León Río encuentra su voz, o al menos se acerca a ella.
El tercer capítulo, «Donde crece la sombra», resulta el más logrado del conjunto. La metáfora del hilo —»Mi felicidad pende de un hilo»— se desarrolla con una coherencia que trasciende lo meramente literario para convertirse en radiografía emocional. Es aquí donde el autor demuestra que la crisis existencial no tiene por qué resolverse en autocompasión ni en poses de cementerio romántico. Hay una honestidad brutal en versos como «He llegado de último, / siempre tarde y perdido», que vale más que cien metáforas rebuscadas.
«Un jardín de amores», cuarto movimiento, constituye el ejercicio más ambicioso del poemario. León Río construye un bestiario floral —jazmín, orquídea, violeta, margarita— donde cada especie representa una modalidad del sentimiento. Es un territorio peligroso, demasiado cerca del simbolismo de manual, pero el muchacho logra salir airoso gracias a una precisión descriptiva que evita los lugares comunes. La «margarita olorosa» que lleva «en su rostro una sonrisa espantosa» es hallazgo poético genuino, no relleno de antología.
El movimiento final, «¿Amor?», con ese signo de interrogación que lo define, marca el punto de llegada de esta educación sentimental. Aquí León Río alcanza su mejor registro, el de quien ha aprendido que la madurez consiste no en tener certezas, sino en saber hacer las preguntas correctas. «Hoy he decidido ser feliz / y olvidar cuánto te he querido» no es frase de calendario: es conquista duramente ganada.
¿Defectos? Los hay, naturalmente. A veces el autor se demora en exceso en la contemplación de su propio ombligo poético. Cierta tendencia al preciosismo que delata lecturas mal digeridas. Y, sobre todo, esa propensión juvenil a creer que los sentimientos propios son únicos en el mundo, cuando lo cierto es que todos hemos pasado por ahí. Pero estos son pecados veniales, pecados de edad que el tiempo suele curar.
Lo que permanece, lo que vale la pena, es esa voz que se abre paso entre el ruido, esa musicalidad que delata oído educado y, sobre todo, esa honestidad emocional que no se compra en los manuales de versificación. León Río escribe desde la necesidad, no desde el cálculo, y eso se nota en cada verso.
No estamos ante el poeta del siglo ni ante la revelación de la temporada. Estamos ante un joven que sabe mirar, que sabe callar cuando conviene y que, sobre todo, sabe que la poesía es asunto serio que requiere más oficio que inspiración. Con eso basta para empezar. Y para continuar, si tiene el valor de seguir por ese camino ingrato pero necesario que es el de contar verdades en tiempos en que la mentira se vende mejor.
Queden advertidos: este León Río puede dar guerra. Y en los tiempos que corren, eso no es poco decir.