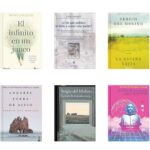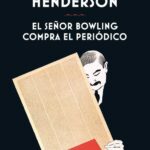Un siglo sin esperanza, con convencimiento
Ángel González (1925-2025)
Un siglo sin esperanza, con convencimiento. Así podríamos titular este momento que vivimos cuando se cumplen cien años del nacimiento de Ángel González Muñiz, ese ovetense que llegó al mundo un 6 de septiembre de 1925 para convertirse en una de las voces más lúcidas y descarnadas de nuestra poesía contemporánea.
Hay algo profético en el título de aquel segundo libro que publicara en 1961, «Sin esperanza, con convencimiento», como si el poeta hubiera intuido que su siglo sería precisamente eso: una época de certezas dolorosas, de clarividencias sin consuelo. González pertenecía a esa generación que aprendió a mirar de frente la realidad sin los velos del romanticismo ni las promesas de la vanguardia. La Generación del 50, junto a Valente, Gil de Biedma, Barral y Goytisolo, había nacido para decir las cosas por su nombre, aunque ese nombre doliera.
La tuberculosis que lo postró durante años en los cuarenta no fue solo una enfermedad: fue su escuela de poesía. En esa convalecencia forzosa, mientras su cuerpo luchaba contra la muerte, su mirada se afiló hasta convertirse en bisturí. Aprendió que la poesía no era ornamento sino necesidad, no era belleza sino verdad. Y la verdad duele. «Áspero mundo» se tituló su primera entrega en 1956, y ya ahí estaba todo: la soledad, la injusticia, el desencanto, la fragilidad de lo humano.
Pero González no era un pesimista profesional. Era algo más peligroso: un optimista decepcionado. Sus versos urbanos, coloquiales, aparentemente sencillos, escondían una complejidad emocional que solo los grandes poetas logran. Hablaba como hablamos todos, pero decía lo que no nos atrevemos a decir. En «Tratado de urbanismo» o en «Prosemas o menos» desarrolló una poética de lo cotidiano que convertía cada esquina de la ciudad en territorio del alma.
Su paso por las aulas norteamericanas, especialmente en la Universidad de Nuevo México donde enseñó durante casi dos décadas hasta su jubilación en 1993, no fue exilio sino expansión. Desde Albuquerque, González siguió siendo el mismo poeta que escribía sobre Madrid o sobre Oviedo, porque su territorio real no era geográfico sino emocional. Las otras soledades de Antonio Machado, título de su discurso de ingreso en la Real Academia en 1997, revelan esta filiación profunda con una tradición poética que entiende la soledad no como aislamiento sino como condición humana.
Los premios llegaron como tenían que llegar: el Príncipe de Asturias en 1985, el Reina Sofía en 1996, el Federico García Lorca en 2004. Pero González ya había ganado algo más importante: el reconocimiento de los lectores que encontraban en sus versos esa rareza de la literatura auténtica: la capacidad de nombrar lo innombrable, de hacer visible lo invisible, de convertir la experiencia particular en revelación universal.
Ahora que se cumplen cien años de su nacimiento, las conmemoraciones se suceden. Oviedo le dedica placas y recitales, Madrid organiza homenajes, las editoriales rescatan sus textos. Pero la verdadera celebración no está en los actos oficiales sino en cada lector que descubre en sus páginas esa mezcla inconfundible de ternura y acidez, de ironía y compromiso, de dolor y lucidez que define su obra.
González murió un 12 de enero de 2008 en Madrid, pero su voz sigue resonando en este siglo XXI que él intuyó con la precisión del profeta. Sus tres obsesiones —el tiempo, el amor, lo cívico— siguen siendo las nuestras. Su manera de mirar el mundo urbano, desencantado pero no derrotado, sigue siendo necesaria. Su poesía de la experiencia continúa enseñándonos que la literatura no es escapismo sino enfrentamiento, no es consolación sino conocimiento.
En tiempos de ruido y confusión, la voz de Ángel González resuena con la nitidez de lo esencial. Cien años después de su llegada al mundo, seguimos necesitando su manera de estar en él: sin esperanza, con convencimiento. Sin mentiras, con verdad. Sin adornos, con palabras justas. Como debe ser la poesía. Como debe ser la vida.
Hoy su poema de Aspero Mundo cobra todo el sentido y es su mayor homenaje:
Para que yo me llame Ángel González
Para que yo me llame Ángel González,
para que mi ser pese sobre el suelo,
fue necesario un ancho espacio
y un largo tiempo:hombres de todo mar y toda tierra,
fértiles vientres de mujer, y cuerpos
y más cuerpos, fundiéndose incesantes
en otro cuerpo nuevo.Solsticios y equinoccios alumbraron
con su cambiante luz, su vario cielo,
el viaje milenario de mi carne
trepando por los siglos y los huesos.De su pasaje lento y doloroso
de su huida hasta el fin, sobreviviendo
naufragios, aferrándose
al último suspiro de los muertos,yo no soy más que el resultado, el fruto,
lo que queda, podrido, entre los restos;
esto que veis aquí,
tan sólo esto:un escombro tenaz, que se resiste
a su ruina, que lucha contra el viento,
que avanza por caminos que no llevan
a ningún sitio. El éxito
de todos los fracasos. La enloquecida
fuerza del desaliento…