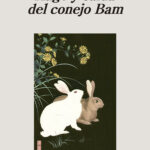La reina que vuelve donde la echaron
Hay trilogías de fantasía que parecen escritas para que el lector se deslice sin pensar demasiado y hay otras que, sin abandonar el placer del folletín, se detienen un momento a mirar de cerca qué significa desear el poder, merecerlo o, sencillamente, sobrevivir en un sitio donde una mortal no deja de ser carne de cañón. La reina de la nada, tercer volumen de Los habitantes del aire de Holly Black, pertenece a este segundo grupo: concluye la historia de Jude Duarte con todo el despliegue de magia, intrigas y giros románticos que la serie prometía, pero, de paso, remata el arco de una chica que empezó queriendo encajar en la corte feérica y acaba siendo la que decide cómo se juega la partida.
Jude, que fue nombrada Alta Reina de Elfhame al final del libro anterior y expulsada de ese reino por su propio marido, Cardan, el “rey malvado” al que aprendió a amar, arranca aquí en el exilio humano, en un mundo sin glamour donde toca buscarse la vida haciendo encargos poco limpios y evitando pensar demasiado en lo que ha perdido. Esa condición de “reina de nada”, con corona pero sin reino, funciona como un espejo bastante claro de la sensación de tantas protagonistas jóvenes a las que se les prometen mundos y luego se les deja en tierra de nadie: Jude tiene el título, pero no el espacio para ejercerlo. Lo que desencadena la acción es la llamada de su hermana gemela, Taryn, que le pide ayuda para salir de un apuro serio, lo bastante grave como para obligar a Jude a regresar a Elfhame disfrazada de ella y entrar de nuevo en la corte que la traicionó.
Ese regreso, primero en forma de impostura y después a cara descubierta, permite a Holly Black jugar con varios frentes a la vez: el reencuentro con Cardan, que sigue siendo ese cruce incómodo entre enemigo íntimo y aliado imprescindible; la amenaza de Madoc, padre adoptivo de Jude, convertido ya en antagonista absoluto que moviliza ejércitos y viejos rencores para hacerse con el trono; y la política menuda de un reino feérico donde las alianzas cambian con la misma rapidez con que se envenena una copa de vino. La autora acelera aquí todo lo que había venido insinuando: la relación entre Jude y Cardan pasa de la desconfianza estratégica a una confesión amorosa sin medias tintas; los juegos de humillación y desafío de los dos primeros libros dejan paso a un tipo de complicidad que no renuncia al filo, pero ya no se sostiene solo en la crueldad.
La trama se articula en torno a dos movimientos principales: la guerra que prepara Madoc, decidido a derrocar al joven rey, y la maldición que se cierne sobre Cardan, destinada a activarse con una renuncia, una profecía y una muerte necesaria para salvar Elfhame. Jude, que siempre ha querido demostrar que no es menos que nadie en un mundo de inmortales que desprecia a los humanos, se ve colocada en la tesitura de elegir entre su ambición y su humanidad, entre la frialdad táctica de la guerra y la lealtad a quienes ama. Cuando llega la batalla final, con Madoc al frente de sus fuerzas y la reina mortal al mando de las suyas, el libro cumple con lo que el lector espera de un cierre de saga: acción, traiciones descubiertas, decisiones que reescriben lealtades y una resolución que, sin ser completamente idílica, deja establecido un nuevo orden donde Jude y Cardan comparten trono y responsabilidad.
Más allá del ruido de espadas y de los besos posteados a fuego lento, lo que sostiene la novela es la coherencia del arco de Jude. La niña que vio morir a sus padres a manos de Madoc, que fue criada en un entorno donde la violencia es norma y el desprecio hacia su condición de humana, rutina, ha tenido que hacerse un espacio a base de astucia, pactos incómodos y decisiones moralmente dudosas. Aquí, ya como reina, no se convierte de repente en un alma pura: sigue moviéndose en la zona gris, sigue engañando cuando lo considera necesario, pero la experiencia acumulada le permite distinguir mejor qué cosas está dispuesta a sacrificar y cuáles no. En ese sentido, La reina de la nada encaja sin chirridos en una línea de fantasía juvenil donde las protagonistas no son modelos inmaculados, sino chicas que se ensucian las manos, se equivocan y aprenden, sin pedir perdón por querer mandar en su propia historia.
Holly Black mantiene en este volumen la mezcla que ha hecho tan legible la trilogía: un mundo feérico con tradición —acuerdos de sangre, cortes rivales, seres caprichosos y peligrosos— contado con un ritmo muy actual, diálogos rápidos y una clara voluntad de poner en primer plano las relaciones: hermanas que se protegen y se hieren, familias encontradas, amores que son también alianzas políticas. Para quien haya seguido la saga desde El príncipe cruel, la lectura de La reina de la nada no es solo la curiosidad por saber “cómo acaba todo”, sino la comprobación de que la autora ha sabido cerrar sin traicionar lo que prometió: una historia de una mortal cabezota que no se resigna a ser figurante en el reino de otros y que, a fuerza de insistir, consigue encontrar un lugar donde su poder y sus dudas coexistan sin borrarse mutuamente.