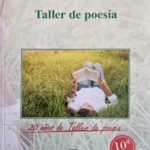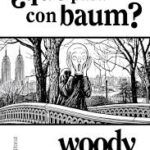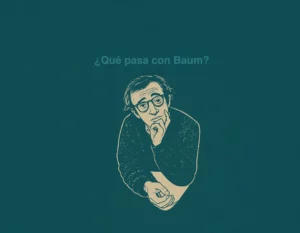Los clásicos viajan ligeros y tienen buen oído: La gaviota de Chéjov salió del teatro con su equipaje mínimo —deseo, prestigio, herida— y acabó encontrando casa en una Nina que entiende que los tiempos han cambiado pero las asimetrías persisten. José Ramón Fernández puso primero la mesa con su obra Nina, que no copia: desplaza, poda y reordena el temblor chejoviano para que suene a presente sin perder la música de fondo. Andrea Jaurrieta recoge ese libreto y decide que el duelo se cuente con una gramática de western psicológico, porque en ciertos pueblos de costa también se cabalga, aunque el polvo sea sal y la pólvora se parezca a la memoria. La cadena queda nítida y sin misterio: Chéjov como raíz, Fernández como puente, Jaurrieta como cineasta que no pide permiso para ajustar el encuadre ni el tono. La película mantiene el nombre de Nina, pero le cambia la respiración: aquí no hay fascinación ante el escritor, hay una voluntad de reparación que no busca épica, busca que alguien responda. Pedro, el autor célebre, ocupa el lugar simbólico de Trigorin, sin coartadas de genio ni humo de gloria, y esa traslación basta para entender de qué va el poder cuando se encubre con literatura. El género aporta lo imprescindible: regreso, arma, territorio, duelo; Jaurrieta lo usa como herramientas de obra, no como pirotecnia, y por eso la puesta en escena parece seca, casi de carpintero, con el rojo insistiendo sobre verdes y azules hasta dejar claro que la herida fue y sigue siendo. La película se planta en Málaga y recoge el Premio de la Crítica mientras enunciaba lo que había que enunciar: abuso, minoría de edad, silencio de comunidad, una tríada demasiado conocida que la ficción convierte en acto público de habla. El relato alterna adolescencia y presente sin complacencia de souvenir, porque el trauma no es un álbum que se hojea, es una forma de mirar que contamina cada plano. En la ficha industrial, todo ordenado: adaptación de la obra de Fernández, estreno comercial en mayo de 2024, recorrido de crítica que entiende la mezcla de autoría y género como un lugar fértil, no como una rareza. Y queda Andrea Jaurrieta, con nombre y apellido, como quien firma una película que no necesita gritar para incomodar, una cineasta que demuestra que el linaje literario sirve si permite decir lo que la época se empeñó en callar.
Andrea Jaurrieta Bariain, Pamplona 1986, llegó al cine con una mezcla poco frecuente de disciplina y oído, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Complutense con premio a mejor directora de su promoción, y reforzada en la ESCAC y el William Layton Lab, donde afinó la mirada y la dirección de actores sin grandilocuencia ni aspavientos. Antes de reclamar su silla en el largometraje, encadenó cortos como Entresuelo, SED, Todos acabaremos solos, A pleno sol, Los años dirán y Algunas aves vuelan solas, una ruta de aprendizaje que la llevó a foguearse también como meritoria de dirección en Julieta, al lado de Almodóvar, cuando tomar notas valía más que cualquier tarjeta de visita. Su debut, Ana de día, escrito y dirigido por ella y protagonizado por Ingrid García‑Jonsson, la situó en la conversación seria del cine español con una nominación al Goya a Dirección Novel, y con ese tema que iba a convertirse en su casa: la identidad que se desdobla para sobrevivir. Aquel título recorrió festivales y fijó una pauta de estilo: rigor en el encuadre, gusto por la actuación y una narrativa que esquiva el naturalismo plano en favor de una extrañeza controlada.Con Nina remató la adultez autoral y cambió de herramienta sin cambiar de pulso, tomando la obra teatral de José Ramón Fernández para convertirla en un western psicológico de litoral que la Crítica en Málaga premió por su valentía y su precisión, sin que el género le comiera la película. El rojo manda y no por capricho cromático: es el rastro de una herida antigua que obliga a regresar al lugar del daño, mientras la puesta en escena funciona como carpintería honesta, sin barnices superfluos. Hubo premio, hubo ruido justo, y hubo una lectura clara sobre el abuso, la minoría de edad y el silencio social que hace coro cuando conviene mirar a otra parte. El rodaje en Mundaka y Bermeo selló la geografía emocional del relato, porque a veces el norte pide planos que cortan el aire como una navaja bien afilada. No hay complacencia ni subrayado, solo la convicción de que el cine puede ajustar cuentas con una tradición sin quedarse atrapado en ella, y de que la autoría es una responsabilidad más que una medalla. Esa coherencia entre formación, método y resultados —de la Complutense a la ESCAC, de los cortos al Goya, de la ópera prima a la Biznaga de Plata— explica su proyección sin necesidad de proclamas, y define a una directora que usa el género para recordar que la memoria también es una herramienta de trabajo.