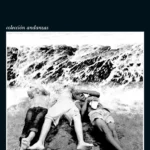La correspondencia como territorio de la verdad
Care Santos firma en «El amor que pasa» un libro que no solo aguardaba en una caja de cartas, sino también en el pulso secreto de la memoria familiar, ese caudal de historias que parecen destinadas a perderse si nadie las pone negro sobre blanco. Asistimos aquí a la transcripción de un pacto: el de una hija comprometida a no abrir la herida epistolar de sus padres mientras su madre esté viva, y el de una escritora que, llegada la hora, convierte esas cartas en el núcleo de su literatura más desnuda.
La materia prima es de una honestidad contundente: ochocientas cartas atravesando una España gris y hambrienta, donde el amor debía abrirse paso entre el recelo, las distancias y las pequeñas censuras domésticas. Santos osa adentrarse en la intimidad de Antonio y Claudina —sus padres, pero en la novela, mucho más que padres: seres jóvenes y vulnerables, protagonistas de una aventura amorosa que parece extraída de los folletines de la posguerra—. Nada de idealización complaciente: el relato es también un ajuste de cuentas con la memoria y la imaginación, ese terreno fangoso donde la autora zarandea y reconstruye figuras que creía conocer y resultan siempre más complejas y elusivas.
El gran logro es el equilibrio narrativo. Care Santos sabe que la novela no puede permitirse la dulzura acrítica ni la frialdad entomológica. Maneja el material epistolar no como reliquia ni como reliquia familiar, sino como materia narrativa viva: escoge, ordena, comenta, dosifica la emoción hasta alcanzar el pulso justo entre la confesión y la crónica. El padre, Antonio, viaja en tren desde Sevilla a Barcelona tras un año de correspondencia, guiado por la fe repentina en la voz de Claudina. La madre, con sus miedos y anhelos propios, escapa de la idealización a golpe de carta. Ambos, en su torpeza y arrojo, en la mezcla de ingenuidad y deseo, encarnan la tensión de toda una generación para la que amar por carta era tanto rito como riesgo.
La novela sobresale en la restitución de una atmósfera: España, años cincuenta, entre el olor a papel y el miedo a la escasez, entre el recato social y la poderosa —y casi subversiva— irrupción del deseo femenino. Santos se cuida de caer en el amarillismo o la nostalgia estéril; a medida que desentraña la relación de sus padres, también nos habla —sin aspavientos ni melancolía— de las vidas truncadas, los silencios heredados, las oportunidades quebradas por la historia.
Pero «El amor que pasa» no es solo una crónica de lo perdido. Es una celebración del acto de contar: la autora se interroga, duda, toma distancia y vuelve a acercarse, consciente siempre del privilegio y el riesgo de transformar vidas reales en personajes literarios. Hay una reflexión metaliteraria implícita: ¿qué es el derecho a narrar lo íntimo?, ¿dónde termina la lealtad filial y empieza la vocación literaria?, ¿tiene la literatura la potestad de reparar las ausencias o solo de volverlas legibles?
El estilo, fiel a la tradición de Santos, apuesta por la transparencia, la emoción contenida y el ritmo sereno de quien desconfía espontáneamente de los excesos. La autora se mantiene al borde de la confesión sentimental, pero nunca la cruza; su tono es de respeto y, a la vez, de mirada aguda, genealogista de lo real. Los personajes cobran cuerpo en pequeños actos, en gestos minuciosamente reconstruidos —el papel de las cartas, el viaje en tren, las fotografías reveladas tras décadas—. Cada elemento, lejos de la tramoya superficial, deviene revelación: la historia común queda preservada, abierta a la lectura y, por tanto, a la transformación.
En última instancia, «El amor que pasa» es un libro sobre el poder de la palabra escrita: la que viaja durante días en un sobre, la que permanece oculta hasta convertirse en memoria, la que la hija-escritora rescata para ofrecer, limpias de polvo y tiempo, las vidas que posibilitaron la suya. No es una obra menor en el panorama literario de Santos. Es su tributo personal al amor real, al país que fuimos y —en una última vuelta de tuerca— al hecho mismo de narrar, de preservar el sentido cuando todo lo demás parece efímero.
Care Santos logra, así, que esa correspondencia silenciosa, destinada al olvido, se convierta en el centro de gravedad de una novela lúcida y conmovedora, una exploración de la pertenencia, la familia y el deseo. Un libro para quienes entienden que la literatura no exorciza el pasado, pero sí lo inscribe en la memoria colectiva.
Reseña de Ana María Olivares

Care Santos es de esas escritoras que llevan la pegada a la piel como una segunda epidermis. Se crió entre libros, como quien entra en la vida subiéndose a una estantería y va abriendo tomos al azar esperando encontrar respuestas. En su mirada hay un resto de niña que observa el mundo con atención infatigable, tragándose historias, detalles y rarezas de los otros, y eso —que parece una inocencia— es pura vocación.
Mataró, ciudad de costa, la vio nacer pero enseguida la literatura le estiró de las mangas y la llevó lejos, al lugar improbable donde saben irse los que escriben para no perderse en lo cotidiano. De joven, Care devoró géneros sin manías: novela, relato, literatura infantil, crónica, poesía. Todo lo abordó con una fe precisa: la de saber que hay que escribir mucho y bien antes de encontrar una voz propia. Cuando la halló, fue como esas notas desafinadas que sin embargo emocionan, porque detrás de la forma hay una pulsión auténtica.
En Care hay disciplina —la de quien no descansa hasta cerrar la última frase del día— pero también hay humor doméstico, nostalgia sin grandilocuencia, y un pudor que es su modo de proteger lo verdaderamente importante. Sus personajes tienen memoria porque ella tiene memoria, y no es una memoria selectiva sino de esas que arrastran detalles, dolores y epifanías, y los devuelve convertidos en historias.
No le interesan tanto los héroes como las gentes de rellano, las mujeres que resisten, los padres que escriben cartas y las hijas que recogen los papeles caídos en los cajones de la familia. Ha publicado de todo y casi siempre lo ha hecho para cruzar puentes: de la infancia a la madurez, de la ficción a la confesión, del anonimato a la costumbre de ganar premios. Pero Care sigue mirando el mundo desde el tablero de la humildad y la inquietud.
En público se muestra discreta, rápida de ingenio y un poco tímida, pero en sus libros se arriesga a decir las verdades que los demás callan. De su prosa emana una calidez inusual, esa que solo tienen los que han escuchado silencios largos en las casas viejas. Y así, libro tras libro, Care Santos ha aprendido a narrar el tiempo y a conjugar la vida en todos sus tiempos verbales.