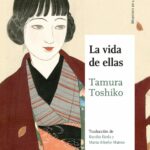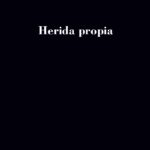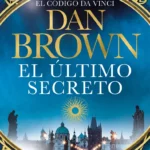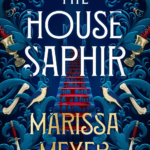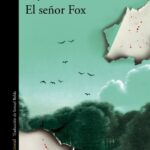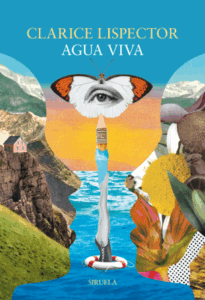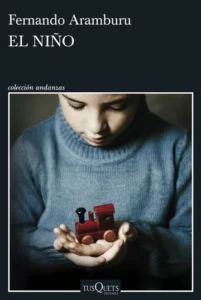Hay libros que llegan para completar una conversación que creíamos terminada. «En el amor y en la guerra» de Ildefonso Falcones es uno de ellos. Veinte años después de que «La catedral del mar» se convirtiera en ese fenómeno editorial que todos recordamos —cinco millones de ejemplares vendidos, traducciones a medio mundo, lectores que descubrían súbitamente que la historia podía ser adictiva—, el arquitecto barcelonés regresa con una tercera entrega que justifica cada uno de estos años de silencio.
Me acuerdo de cuando leí por primera vez aquella novela sobre Arnau Estanyol y la construcción de Santa María del Mar. Era 2006, y había algo en la prosa de Falcones que me desconcertó gratamente: no sonaba a literatura histórica al uso, con esos tics pomposos que suelen arrastrar los autores cuando se disfrazan de cronistas medievales. Sonaba a arquitecto que había pasado años estudiando los planos de la Barcelona del siglo XIV y había decidido contárnoslo como si fuéramos amigos en una taberna del Borne.
Ahora, en 1442, Arnau Estanyol —el nieto, no el original— sirve al rey de Aragón en la conquista de Nápoles. Y Falcones vuelve a hacer eso que tan bien se le da: tomar un momento de bisagra histórica, esos períodos donde el mundo cambia de piel, y convertirlo en el escenario perfecto para una novela que es muchas cosas a la vez: épica militar, retrato social, bildungsroman de un hombre que descubre que el mundo es más ancho y complejo de lo que creía.
¿Pero qué diferencia a esta tercera parte de esas secuelas que huelen a oportunismo editorial? Pues precisamente eso: que Falcones no ha tenido prisa. Ha esperado a tener algo que contar, no solo algo que vender. La conquista de Nápoles no es aquí el decorado exótico de una aventura sino el laboratorio donde se experimentan nuevas formas de entender el poder, la guerra, el amor y esas transformaciones íntimas que solo se producen cuando uno se aleja de casa el tiempo suficiente para descubrir quién es realmente.
El oficio de Falcones ha madurado sin perder esa capacidad suya para hacer que la historia deje de ser pasado y se convierta en presente palpitante. Sus personajes no hablan como actores de teatro histórico sino como gente de verdad enfrentada a dilemas reconocibles: la lealtad contra la ambición, la tradición contra el cambio, el amor contra el deber. Esas batallas que se libran en el interior de cada uno y que son, a la larga, más decisivas que las que se dirimen con espadas y cañones.
Lo que más me ha gustado de «En el amor y en la guerra» es que Falcones ha aprendido algo fundamental: la historia al servicio de los personajes, no al revés. Barcelona del siglo XV renace con esa precisión casi arqueológica que ya conocíamos, pero ahora la erudición no se exhibe sino que se digiere, se metaboliza, se convierte en atmósfera y contexto natural donde sus criaturas de ficción respiran sin esfuerzo.
Y es que Ildefonso Falcones representa algo cada vez más raro en nuestro panorama literario: un escritor de transpiración, no de inspiración. Su método de trabajo, meticuloso hasta la obsesión, se percibe en cada página, pero no como un ejercicio de exhibicionismo intelectual sino como la base sólida sobre la que construir ficciones creíbles. Como buen arquitecto, sabe que los cimientos nunca se ven pero determinan la solidez de todo lo que se levanta encima.
El fenómeno Falcones me parece especialmente interesante porque llegó a la literatura desde fuera del establishment, sin padrinos académicos ni círculos de influencia, y logró algo que pocos consiguen: crear lectores. No me refiero solo a vender libros —que también— sino a generar esa complicidad particular que se establece entre un autor y su público cuando ambos entienden que están embarcados en la misma aventura de conocimiento y entretenimiento.
«En el amor y en la guerra» confirma que esta aventura tiene todavía mucho recorrido. Falcones ha encontrado el equilibrio preciso entre la fidelidad a sus lectores y la necesidad de evolucionar como narrador. No los traiciona con experimentos gratuitos ni los subestima con repeticiones mecánicas. Les propone, simplemente, seguir caminando juntos por los senderos de una historia que nos ayuda a entender mejor nuestro presente.
La Italia del siglo XV que se despliega en estas páginas no es un museo sino un mundo vivo donde se gestan las contradicciones que todavía nos definen. El Renacimiento aparece aquí no como un movimiento cultural abstracto sino como una revolución concreta que afecta a la vida cotidiana de personas reconocibles. Y Arnau Estanyol encarna perfectamente esa transición: heredero de una tradición familiar marcada por la construcción de catedrales, se ve arrastrado hacia empresas que le alejan física y espiritualmente de sus raíces barcelonesas para llevarlo hacia una nueva concepción del mundo y de sí mismo.
La prosa de Falcones ha ganado en sobriedad sin perder fuerza dramática. Ha aprendido a modular los ritmos narrativos, a dosificar la información, a construir personajes que crecen y se transforman sin perder verosimilitud psicológica. No es fácil escribir novela histórica sin caer en los tópicos del género, pero Falcones lo consigue porque parte siempre de una premisa simple: sus medievales son tan complejos y contradictorios como nosotros.
El éxito inmediato de esta novela en las listas de ventas podría interpretarse como una mera confirmación del tirón comercial de una marca editorial consolidada. Pero creo que hay algo más profundo: la demostración de que todavía existe un público hambriento de literatura que no insulte su inteligencia, que le proponga desafíos intelectuales sin renunciar al placer de la lectura.
En una época dominada por la inmediatez y la obsolescencia programada, Falcones representa la resistencia de los valores artesanales aplicados a la literatura. Como las catedrales que inspiraron su primer gran éxito, sus novelas están hechas para durar. «En el amor y en la guerra» no es solo una novela notable sino la confirmación de que Ildefonso Falcones ha construido algo que trasciende la moda editorial: una obra con vocación de permanencia.
Javier Pérez-Ayala