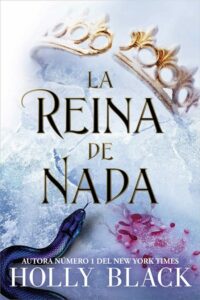La noche en que Alatriste volvió a cruzar el Sena
Sonaba la medianoche en los relojes de París cuando cuatro jinetes cruzaban la puerta de Saint-Jacques y se internaban por las calles oscuras de la orilla izquierda del Sena, entre patrullas somnolientas, puentes sombríos y cuchilladas posibles en cada esquina. Uno de esos hombres, seco de rostro, capa gastada, mirada que ya ha visto demasiadas guerras, se llama Diego Alatriste y Tenorio; el muchacho que aguarda su llegada, convertido ahora en correo real del rey católico, es Íñigo Balboa. Así arranca Misión en París, octava entrega de la saga, y desde las primeras líneas queda claro que no estamos ante un simple “regreso nostálgico” del capitán, sino ante una pieza que cierra un círculo de tres décadas de ficciones sobre el Siglo de Oro llevadas al territorio francés, con La Rochelle y el cardenal Richelieu como telón de fondo.
La situación histórica no es decorado gratuito. Francia libra una guerra interna contra los hugonotes atrincherados en La Rochela, apoyados por Inglaterra; el cardenal Richelieu, cerebro político de Luis XIII, sitia la ciudad y levanta esa muralla de madera y piedra que cualquier lector de Dumas recuerda alrededor del puerto. A esa Francia convulsa llega un pequeño grupo de españoles enviados por mediación de Quevedo, que vuelve a jugar el papel de conspirador ingenioso: Alatriste, Sebastián Copons, ahora también Juan Tronera —nuevo soldado curtido que permite asomarse a zonas poco iluminadas de la vida privada del capitán— y el propio Íñigo, metido en el oficio de correo pero con las viejas lealtades intactas. El conde-duque de Olivares, desde Madrid, mueve los hilos: hay una misión secreta que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos, una jugada arriesgada en el tablero europeo que exige hombres capaces de ensuciarse las manos sin preguntar demasiado.
Como en las mejores entregas de la serie, la novela combina el pulso aventurero —duelos al amanecer, emboscadas en callejones, persecuciones nocturnas entre tabernas y burdeles— con un rigor histórico que no pesa, sino que sostiene el andamiaje narrativo. El París que atraviesa Alatriste no es postal turística, sino ciudad peligrosa: barrios malolientes, callejas encharcadas, puentes abarrotados, gentes de toda calaña; un mundo donde la vida vale poco y el acero vale mucho. Las apariciones de personajes reales —el rey Luis XIII, Richelieu, el duque de Buckingham, Olivares, un Quevedo zumbón y lúcido— se integran en la trama sin forzar guiños; la Historia, como se espera en esta saga, no es coartada sino materia viva, campo de batalla donde se cruzan intereses de reyes, cardenales y soldados rasos que intentan salir con la cabeza sobre los hombros.
En Misión en París regresan todos los ingredientes reconocibles por cualquier lector de Alatriste: la primera persona de Íñigo, que escribe desde la vejez y recuerda “cuando yo era muchacho”, la mezcla de nostalgia y escepticismo, el código de honor de un soldado al que ya casi no le quedan más principios que la palabra dada y la lealtad a los suyos. Al mismo tiempo, hay una voluntad evidente de hacer al capitán más humano: la dureza no tapona las grietas, el pasado pesa, ciertas derrotas íntimas se dejan ver, y la aparición del nuevo compañero, Juan Tronera, sirve para deslizar detalles sobre la vida privada del protagonista que las novelas anteriores solo sugerían. La relación con Íñigo, convertido en hombre hecho pero todavía fiel al modelo del viejo soldado, mantiene ese tono de paternidad nunca confesada, mezcla de disciplina, afecto y ironía que ya era una de las marcas de la casa.
Se ha dicho que esta entrega repite la argucia habitual: un alto personaje —Guadalmedina como intermediario, el conde-duque en la sombra— llama a Alatriste, le propone una empresa sucia, le advierte de que, si todo sale mal, nadie responderá por él, y, poco a poco, va desvelando los detalles de la misión. A partir de ahí, se activa la “cuadrilla” conocida: Quevedo aporta wit, poesía y mala leche; Copons, profesional frío que sigue contando muertos por instinto; Íñigo, mezcla de admiración y juicio propio; ahora también Tronera, que añade otra voz del frente. Sería fácil reprochar al libro la repetición de fórmula, pero lo cierto es que, en este tipo de saga, la reiteración no es defecto sino ley del género: lo que importa no es tanto el esquema como el modo concreto en que, esta vez, se tuerce o se afila, y aquí la novedad reside en el escenario francés, en la tensión entre la decadencia española y la pujanza calculadora de Richelieu.
La prosa mantiene lo que la crítica ha señalado desde el primer volumen: un doble milagro, que los personajes hablen como nosotros y que al mismo tiempo leamos como ellos hablaban. El lenguaje es contemporáneo, directo, pero salpicado de giros, insultos, refranes y formulaciones que recuerdan al castellano del XVII sin convertir el texto en pieza arqueológica. Esa mezcla de naturalidad y sabor antiguo hace posible que un lector actual se mueva por tabernas parisinas del siglo de Richelieu como por calles conocidas, sin perder la sensación de estar escuchando voces de otro tiempo. Las escenas de combate siguen siendo uno de los puntos fuertes: duelos descritos con precisión casi coreográfica, sensación física de peso del acero, del cansancio, del miedo que no desaparece sino que se domina.
Misión en París no es, ni pretende ser, una sorpresa radical en la trayectoria de la serie, pero sí un recordatorio de por qué, a estas alturas, Alatriste se ha convertido en algo más que un personaje de novela de capa y espada. En un mundo donde la palabra honor suena a chiste y la lealtad se mide en contratos, la figura de un soldado pobre, orgulloso, que ni se pliega ni se vende, tiene algo de anacronismo necesario. Volver a verlo cruzar el Sena de madrugada, con la espada a la cadera y la certeza de que lo están utilizando, pero dispuesto a cumplir hasta el final lo que ha aceptado hacer, es también una forma de preguntarse qué clase de país fuimos, qué clase de país somos, y si todavía quedan, en algún rincón, hombres capaces de mantenerse en pie cuando casi todo invita a ponerse de rodillas.