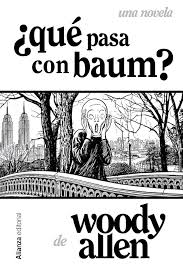Cincuenta y siete años de una muerte que todavía escuece
Tal día como hoy hace cincuenta y siete años, el 20 de diciembre de 1968, John Steinbeck se murió en Nueva York de un infarto. Tenía sesenta y seis años, fumaba como un carretero y sus arterias coronarias estaban obstruidas casi por completo. La pandemia de gripe de aquel invierno le dio la puntilla. Acabó donde había empezado su carrera literaria, en la ciudad que le había visto convertirse en algo más que un narrador: en un testigo incómodo de la podredumbre del sistema. El Nobel de 1962 no le perdonó que hubiera dejado de publicar ficción después de recibirlo. La crítica no le perdonó que lo ganara. Cuando le preguntaron si se lo merecía, contestó: francamente, no. Esa honestidad brutal define mejor a Steinbeck que cualquier elogio académico.
«Las uvas de la ira» salió en 1939 y le valió el Pulitzer al año siguiente. La novela narraba la odisea de los Joad, campesinos arruinados de Oklahoma que se lanzaban a California persiguiendo el espejismo de la tierra prometida y encontraban explotación, hambre y desprecio. Steinbeck documentó la deshumanización del sistema capitalista con la precisión de un forense. Los grandes propietarios y los bancos no eran villanos de folletín: eran fuerzas impersonales que reducían a los seres humanos a unidades de producción prescindibles. La novela funcionaba porque no pedía compasión: exigía justicia. El título mismo era una advertencia: las uvas de la ira maduraban en silencio, acumulando furia hasta reventar.
La Academia sueca le dio el Nobel por su «escritura realista e imaginativa, combinando el humor simpático y la aguda percepción social». Un periódico sueco lo definió como «uno de los mayores errores de la Academia». La crítica estadounidense escribió que Steinbeck tenía «talento limitado aguado por filosofías de décima categoría». Le reprochaban no estar a la altura de Hemingway ni de Faulkner, sombras bajo las cuales había escrito toda su vida. En las listas de nominados figuraban nombres que hoy parecen más sólidos: Borges, Forster, Neruda, Greene, Sartre. Pero Steinbeck había hecho algo que ninguno de ellos: convertir la miseria en literatura sin estetizarla ni traicionarla. Su realismo social no era pose: era convicción.
Escribió veintisiete libros. «De ratones y hombres», «Al este del Edén», «La perla», que Emilio Fernández llevó al cine en 1947. Fue corresponsal de guerra. Johnson le colgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. Usaba como emblema un cerdo volador, Pigasus: atado a la tierra pero aspirando a volar. Esa imagen resume la tensión que atraviesa toda su obra: la lucha entre el peso del mundo real y el impulso de trascenderlo sin mentir sobre él.
A Steinbeck no se le lee hoy en las universidades con la devoción que se reserva a los modernistas. Sus novelas son lectura obligatoria en institutos porque son accesibles, claras, directas. Eso, que debería ser un mérito, se interpreta como defecto. La literatura que se entiende a la primera parece sospechosa. Pero «Las uvas de la ira» sigue siendo un puñetazo en el estómago setenta y seis años después de su publicación. La injusticia social, la desigualdad económica, la explotación laboral no son fantasmas del pasado: son el presente disfrazado de época. La novela documenta cómo el sistema perpetúa la riqueza de unos pocos a costa de muchos, cómo las fuerzas de seguridad reprimen en lugar de proteger, cómo la dignidad humana se convierte en un lujo que los desposeídos no pueden permitirse.
Steinbeck murió hace cincuenta y siete años sin haber publicado más ficción desde que ganó el Nobel. La crítica lo desconcertó, las protestas contra su galardón lo amargaron. Cerró la boca y se dedicó a vivir los años que le quedaban fumando hasta reventar las arterias. Hoy sería útil releer «Las uvas de la ira» sin condescendencia, sin prejuicios académicos, sin compararla con Faulkner. Leerla como lo que es: el testimonio de un escritor que entendió que la literatura no sirve para nada si no duele.