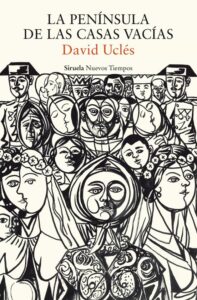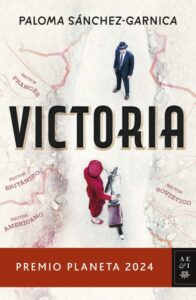Sellos de piel humana sobre la nieve
A veces el mal necesita un detalle minúsculo para hacerse inolvidable. En El filatelista, Nicolas Feuz elige un soporte aparentemente inocuo —un sello postal, un rectángulo de papel destinado a viajar por el mundo— y lo convierte en marca de fábrica de un asesino que, a medida que la novela avanza, adquiere la consistencia de una pesadilla metódica. En torno a esa idea sencilla y brutal se organiza un thriller que ha desembarcado en el mercado español con el empuje de los libros que no piden permiso: se colocan en las mesas de novedades, circulan en redes, pasan de mano en mano y terminan instalados en esa zona borrosa donde la recomendación personal pesa más que cualquier campaña.
El punto de partida tiene algo de fábula oscura para adultos: se acerca la Navidad, una ola de frío recorre Suiza y, con ella, una ola de terror perfectamente planificada. Un desconocido envía por todo el país paquetes que gotean sangre; dentro, fragmentos de cuerpos convertidos en un siniestro tablero de ajedrez, acompañados de sellos confeccionados con piel humana. La prensa bautiza al asesino como “el Filatelista”, y el apodo, con su mezcla de hobby minucioso y crueldad sin estridencias, resume el tono del libro: un crimen que no necesita gritar porque se sabe escuchado. Feuz maneja la imagen con eficacia casi cinematográfica, consciente de que el lector, una vez ha visto ese sello en la imaginación, ya no puede desprenderse de él.
La investigación recae en Ana Bartomeu, inspectora de la Policía Judicial de Ginebra, divorciada, en depresión, y acompañada por un colega que no ha sabido hacer las paces con el alcohol ni con su propio fracaso. Al mismo tiempo, en una cueva de ubicación desconocida, una pareja vive su particular calvario a merced de un psicópata que se hace llamar Sam, mientras los ecos de unos abusos escolares en los años ochenta se proyectan hacia el presente como una herida que nunca terminó de cicatrizar. Tres líneas narrativas, tres tiempos, tres escalas de violencia que el autor va trenzando con calma aparente hasta que el lector entiende que cada escena, cada detalle aparentemente gratuito, forma parte de un mismo mecanismo de relojería. La estructura juega limpio: alternancia de focos, cortes en el momento justo, saltos de un escenario a otro que sostienen la tensión sin sacrificar la claridad.
Una de las virtudes del libro es la manera en que aprovecha la geografía suiza para dinamitar los clichés de postal alpina. La Suiza de Feuz es un territorio de túneles, oficinas policiales casi vacías en pleno invierno, barrios elegantes agujereados por secretos inconfesables y pequeñas localidades como Onex, donde un suceso de hace veinte años sigue condicionando la forma en que los vecinos se miran —o evitan mirarse— por la calle. No hay chocolate ni relojes de souvenir, sino carreteras cortadas por la nieve, tráfico colapsado y un país que, a medida que la trama avanza, parece encogerse alrededor de los personajes. Ese clima, sumado a la brevedad del tiempo diegético —la acción se concentra en unos pocos días helados y festivos, esos en los que cualquiera preferiría no trabajar—, le da al relato un nervio que recuerda a ciertos thrillers de los noventa: claustrofobia a cielo abierto, cuenta atrás silenciosa, sensación de que todo llega siempre un poco tarde.
No es casual que el libro venga avalado por premios de género y por el entusiasmo de alguien como Joël Dicker, que lo ha elegido como carta de presentación de su sello editorial y se ha encargado de llevarlo fuera del ámbito francófono. Feuz, fiscal en Neuchâtel y autor de una ya larga serie de novelas negras, escribe como quien conoce de cerca ciertos expedientes: sin lirismo superfluo, con frases que van al grano y un ojo clínico para las miserias de la policía, los abusos de poder y la violencia de género que recorre las relaciones de pareja bajo una capa de normalidad aparente. El filatelista no se limita a la explotación estética del horror; detrás del truco macabro de los sellos hay una reflexión amarga sobre la infancia arruinada, la impunidad de algunos agresores y las marcas que dejan esos crímenes cuando pasan de generación en generación sin que nadie les ponga nombre. Si el lector acepta el juego —y todo indica que muchos lo están aceptando—, lo que encuentra no es sólo un rompecabezas bien armado, sino una invitación incómoda a mirar de frente todo aquello que se prefiere enviar por correo certificado al olvido.