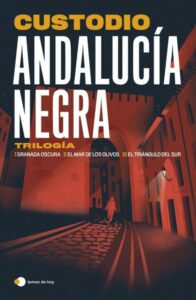Woody Allen ha escrito una novela —Baum— y a uno le da por pensar que los viejos cómicos neoyorquinos, cuando les falla la rodilla o el chiste, se refugian en la literatura como quien se mete en un café para no llenarse de lluvia. Baum es eso: un paraguas narrativo, una cartilla de ahorros contra la decrepitud, un último monólogo sin público pero con tipografía.
Asher Baum, el protagonista, es tan Allen que ya no es personaje, sino síntoma. Podría haber salido en Manhattan, en Hannah y sus hermanas, o directamente del diván de Freud con gafas y un epitafio prematuro. Baum es la culpa judía con traje gris, el intelectual que ya no intelectualiza porque se ha quedado sin metáforas, el hombre que entra en la madurez como se entra en un trastero: para ver qué queda vivo y qué huele a humedad.
Allen, que siempre escribió la realidad como si fuera un mal chiste contado por Kierkegaard, aquí se permite un lujo: no hacer cine. Y por eso escribe con un desparpajo tímido, una especie de jazz literario de madrugada, donde cada frase cojea un poco porque quiere llegar antes a su remate. Uno siente, leyendo Baum, que el autor era feliz en el teclado, libre de focos, de productoras, de Twitter y sus fiscales. Es como si Allen se hubiera ido a un hotel barato del alma a escribir sin que nadie llamara a la puerta.
Pero claro, Allen es Allen, y la novela —ay— carga también con esa sombra larga que proyecta su biografía. En Baum aparece una acusación de acoso, ahí puesta como quien deja caer una moneda en la noche, sin mirar dónde suena. ¿Catarsis? ¿Defensa? ¿Burla? ¿Purga tardía? Nada queda claro, pero todo huele a necesidad, como cuando un escritor viejo riega una planta que no ha regado en veinte años.
Y, sin embargo, el libro tiene sus páginas gloriosas, esas que otro habría leído fumando: las de la decadencia elegante, el fracaso como categoría estética, la envidia como forma de respirar. Ahí Allen acierta, ahí se reconoce a sí mismo y nos reconoce a todos. Porque Baum no fracasa: lo fracasan, que es más aristocrático. Se le desmorona la vida como a quien se le deshacen los cubitos en el gintónic: con ruido pequeño y derrota luminosa.
La novela avanza como avanzan los hombres despeinados: entre vacilaciones, espejos rotos y momentos de una lucidez que duele. Es verdad que a veces hila flojo, que parece guion y no prosa, que el suspense entra tarde y el clímax sale pronto. Pero también es verdad que la literatura no son los hechos, sino la respiración. Y Baum respira bien, respira hondo, respira como un señor mayor que sube una escalera y de pronto recuerda que un día fue joven.
Woody Allen ha escrito, en fin, una novela pequeña como un capricho, inmensa como una mancha. No cambiará la literatura, ni falta que hace. Los libros no están para reformar el mundo: están para acompañarnos mientras se derrumba. Y me atrevo a decir que hubiera sido una gran novela si se hubiera parado un poco y hubiera espaciado el texto, hubiera buscado la forma de darle un respiro al lector, al buen lector. Allen ha escrito una novela que no quiere ser una película pero que lo es porque la cabra tira al monte y el monte de la literatura es para unos pocos. Es muy logrado su humanidad y cercanía en los protagonistas, especialmente Baum, que tiene de Woody allen como aquella vieja historia de Flaubert.
Y Baum, con toda su tristeza neurótica, acompaña. Como un viejo amigo que se sienta frente a ti y te confiesa, entre risas y derrotas, que la vida siempre fue una comedia demasiado larga para tomársela en serio.