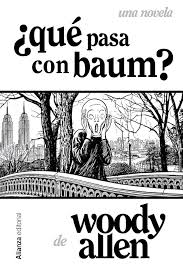En la literatura española contemporánea hay autores cuya voz parece nacer de una doble respiración: la que escribe y la que observa. Diego Doncel (Cáceres, 1964) pertenece a esa estirpe de creadores capaces de habitar simultáneamente la intimidad de la poesía y la intemperie del juicio crítico. Su nombre se asocia con una obra poética sólida, reconocida desde temprano —Premio Adonais en 1990— y renovada con la contundencia emocional de La fragilidad, pero también con una mirada lúcida que durante años ha desentrañado las luces y sombras del arte escénico desde las páginas de ABC.
La poesía de Doncel se ha construido sobre un territorio delicado: el lugar donde la memoria personal se mezcla con las preguntas esenciales que atraviesan una vida. Hay en sus versos una búsqueda incesante de claridad dentro de la pérdida, un examen íntimo de los afectos y un ritmo que, incluso en su transparencia, deja oír la respiración del mundo. La muerte del padre, el desgarro del tiempo, el vértigo de sobrevivir a lo amado, la tenue belleza de lo cotidiano: Doncel escribe como quien sostiene un objeto frágil entre las manos, consciente de que su forma es también una herida.
En El único umbral, Una sombra que pasa, En ningún paraíso o La fragilidad, se percibe un poeta que ha aprendido a escuchar: escuchar al cuerpo, a los recuerdos, a la pérdida, a la luz que cae sobre las cosas mínimas. Su verso es limpio, sobrio, pero cargado de resonancia; una escritura que avanza como si temiera romper lo que toca.
Quizá por eso su labor como crítico de teatro en ABC resulta tan singular. Doncel ha ejercido durante años una crítica que no se limita a evaluar un montaje o describir una puesta en escena. Su aproximación al teatro nace de la misma sensibilidad que alimenta su poesía: una atención radical a la experiencia humana. En sus artículos, el lector encuentra no solo análisis técnico, sino una lectura profunda de aquello que arde debajo de las obras: la forma en que un gesto ilumina una verdad, cómo una interpretación revela lo que permanece oculto en un texto, o de qué manera la escena se convierte en un espejo donde la sociedad observa su propio temblor.
Doncel escribe sobre teatro con la misma conciencia del límite que atraviesa sus versos. El escenario, para él, es un territorio donde los seres humanos se exponen “sin piel”, donde el lenguaje muestra su fuerza última y donde la emoción no es un accidente sino una forma de conocimiento. Sus críticas unen el rigor con la delicadeza, y rara vez se detienen en lo anecdótico: buscan el corazón de lo dicho y lo no dicho.
Resulta inevitable pensar que ambas facetas —poeta y crítico— se alimentan entre sí. Su poesía adquiere una dimensión casi escénica, como si estuviera escrita ante un telón invisible, mientras que su crítica teatral posee la cadencia y la precisión de alguien que sabe que cada palabra pesa, que cada adjetivo puede inclinar el mundo hacia la luz o hacia la sombra.
Doncel es, en este sentido, un lector radical de la vida: tanto en el poema como en el escenario, busca esa zona en la que el ser humano enfrenta su verdad, despojado de adornos, sostenido solo por su voz y por el silencio que le responde.
En tiempos donde la crítica cultural oscila entre lo urgente y lo superficial, y donde la poesía lucha por no ser absorbida por la fugacidad digital, la obra de Diego Doncel representa un lugar de resistencia: un recordatorio de que la palabra puede aún ser un acto de conocimiento, una forma de revelación y un puente entre lo íntimo y lo común.
Su escritura —en verso o en prosa crítica— no busca imponerse, sino acompañar. Leerlo es entrar en una casa donde la luz cae oblicua, donde cada objeto guarda un significado secreto y donde la voz que nos habla lo hace con una mezcla de sosiego y lucidez que solo poseen quienes han mirado de verdad.
Diego Doncel, poeta y crítico, escucha y mira. Y en ese gesto doble, esencial, se sostiene la profundidad de su obra.